CÍRCULO DE CIBERLECTURA
ÍNDICE
Noticias.- Folia Humanística Xº Aniversario. Conferencia inaugural y revista conmemorativa
Comentario de libros.- El Gobierno de las emociones. Persona.
Webs de interés.– QWEEN3
Artículo comentado.- El proceso abductivo en el razonamiento clínico.
Vídeo recomendado.- El lugar de las emociones en la ética. Victòria Camps.
NOTICIAS
1-Folia Humanística Xº Aniversario. Conferencia inaugural y revista conmemorativa:
https://fundacionletamendi.com/xo-aniversario-de-la-revista-folia-humanistica/
https://www.youtube.com/watch?v=dbRQjJVtB3c
https://revista.proeditio.com/foliahumanistica
2-XVII Congreso Nacional de Bioética
«Contrarrestar la violencia: Deliberando para un cuidado responsable». Consulta el cartel del Congreso.
TERUEL, 23-25 OCTUBRE 2025
https://congreso2025.asociacionbioetica.com/
3-13th International Conference on Ethics Education Call for Abstracts, Workshops, and Cohosts
Proposals (abstracts) for oral presentations and posters at the Conference are most welcome. Please submit your abstract through the website http://iaee2025.org by January 31, 2025.
COMENTARIO DE LIBROS
Camps V. El gobierno de las emociones. Herder. Barna 2011.
Victoria Camps tiene una amplia producción literaria, pero quizás «El gobierno de las emociones» sea uno de los libros en los que consigue una prosa diáfana “para todos los públicos”. El libro explora la compleja relación entre las emociones, la política y la vida social, analizando cómo las emociones moldean y son moldeadas en diferentes esferas de la existencia humana. La obra también examina la influencia de diversas tradiciones filosóficas y psicológicas en la comprensión de las emociones y su papel en la constitución de la moralidad, la justicia y el orden social.
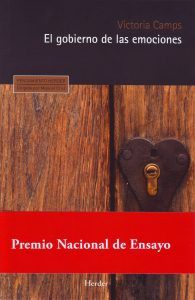
Uno de los ejes centrales del libro es la crítica a la concepción puramente racional del ser humano en la filosofía política y moral. Se argumenta que las emociones no son meros impulsos irracionales que deben ser controlados por la razón, sino que desempeñan un papel fundamental en la formación de nuestros juicios, valores y acciones. Sentimientos y emociones están intrínsecamente ligadas a nuestras experiencias sociales y culturales; comprenderlos es esencial para entender la dinámica del poder y la gobernabilidad.
De hecho las normas sociales, las leyes y las instituciones políticas buscan regular y canalizar las emociones de los individuos. Ahora bien, estaríamos equivocados si pensamos que este «gobierno» de las emociones se limita a la esfera estatal: en realidad se efectúa a través de múltiples mecanismos, incluyendo la educación, la cultura, los medios de comunicación y las relaciones interpersonales. Es un proceso en que interactúan diversos agentes, algunos logran construir «comunidades de sentimiento» y a través de estas emociones colectivas generan consenso, legitimidad o movilización política. Ya Sloterdijk en “Ira y tiempo” destacaba el papel del rencor y el odio como movilizadores de primer orden.
Una cita que ilustra esta idea de la regulación social de las emociones es la siguiente:
«Las normas aprendidas (…)no son solo un conocimiento de lo que se debe hacer, de lo que está permitido o prohibido, sino también un conocimiento de lo que es bueno sentir. También la ética es una inteligencia emocional. Llevar una vida correcta no concierne bien a la sola saber, discernir, significar, sino también un intelecto bien amueblado, un sentir las emociones adecuadas en cada caso. Entre otras cosas, porque, si el sentimiento falta, la norma o el deber se muestran como algo externo a la persona, vinculado a una obligación, pero no como algo interiorizado e íntimamente aceptado como bueno o justo (…) Para algunos filósofos, las emociones no solo son algo que nos ocurre sin provocarlo ni quererlo, sino que pueden acabar siendo parte esencial del carácter moral. De esta forma, la ética o la moral deben entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible. En palabras de Hutcheson: «Aquello que se siente como bueno constituye un deber; quien carece de un alma sensible es incapaz de reconocer deber alguno».»
El libro también profundiza en el análisis de emociones específicas como la confianza, la vergüenza, la indignación, la compasión y el miedo, explorando su significado social y político. Se examina cómo estas emociones influyen en nuestras relaciones con los demás, en la formación de la identidad individual y colectiva, y en la manera en que percibimos la justicia y la injusticia. La autora destaca la ambivalencia de algunas emociones, que pueden ser tanto fuerzas de cohesión social como fuentes de conflicto y exclusión.
Una de las prioridades es la de crear una identidad y ser respetado en la vida en comunidad. Marcuse en el libro “El hombre unidimensional”, hablaba de que esta identidad quedaba cercenada por la especialización en el trabajo. Su análisis era típicamente marxista, pero Camps nos ofrece una visión similar desde una perspectiva más liberal:
“No solo hoy corremos el peligro de disolver el yo en una serie de pertenencias grupales por el temor que nos produce vivir en una sociedad individualista, sino que muchas de las identidades que la misma sociedad nos ofrece son identidades simplificadoras que dan lugar a un «hombre modular», hecho a base de módulos, donde cada actividad va por su cuenta sin el respaldo de todo lo demás. Con tales identidades, a lo único que se aspira es a tener un estatus, un reconocimiento social”.
Camps presta especial atención al papel de la confianza en la sociedad contemporánea, marcada por la incertidumbre y la complejidad. Se analiza cómo la confianza se construye y se erosiona en diferentes ámbitos, desde las relaciones interpersonales hasta las instituciones políticas y económicas. Se subraya la importancia de la reciprocidad, la transparencia y la rendición de cuentas para fomentar y mantener la confianza mutua, esencial para la convivencia democrática y el desarrollo social:
“En un bonito artículo sobre la confianza, la filósofa Annette Baier, escribe que confiar es dar poderes discrecionales a aquel en quien se confía, dejar que, a propósito de algo determinado, alguien decida sobre el propio bienestar.» Confiar es, en principio, entregarse al otro. Por eso es inherente a la práctica profesional y, en especial, a la de aquellas profesiones en las que la relación interpersonal es más evidente. Max Weber relacionó la profesión con la vocación, esto es, con la «llamada» a llevar a cabo algo dedicándose plenamente a ello. De ahí, la vocación religiosa. Pues bien, esa dedicación es la que espera el laico que acude al profesional a solicitar consejo, tratamiento y ayuda.
Pero ya lo dijo George Bernard Shaw: hoy todas las profesiones son conspiraciones contra los laicos». La confianza en el médico, en el abogado, en el político, en el religioso, en el profesor, está en declive. Pocas profesiones mantienen el prestigio que tuvieron en el pasado. Las malas prácticas, la mercantilización, la burocratización, la desidia y el corporativismo han hecho que se acuda a los profesionales con la mentalidad del cliente que reivindica algo de difícil obtención, no como a alguien en quien en principio es posible confiar. También hay que decir que el crecimiento de las libertades individuales y el mayor reconocimiento de la autonomía del individuo para decidir sobre lo que le concierne han desembocado en una democratización por la que naturalmente se desconfía de quien ejerce algún poder”.

Camps argumenta que el temor a lo desconocido y la hostilidad -cuando no indiferencia- manifiesta hacia las instituciones y a la política, son indicativas de la fragilidad de la democracia. Dejar de confiar en la educación tiene graves consecuencias.
El libro aborda la posibilidad y la necesidad de una «educación sentimental» que permita a los individuos comprender y gestionar sus propias emociones y las de los demás de manera más reflexiva y constructiva. El desarrollo de la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer, comprender, expresar y regular las emociones propias y ajenas, es fundamental para el bienestar individual y para la construcción de sociedades más justas, empáticas y tolerantes. Camps sugiere que la educación debe ir más allá del desarrollo puramente cognitivo y debe incorporar el aprendizaje emocional como una dimensión esencial de la formación integral de las personas. Supeditar la autoestima a las pertenencias identitarias no solo es un retroceso con respecto al valor de la identidad individual, sino que puede escorar a los jóvenes hacia posiciones reaccionarias. El feminismo es una muestra de que la identidad y la autoestima no solo los concede la sociedad, sino que los diferentes colectivos y personas deben luchar para lograrlos:
“La primera identidad que tuvo que construir la mujer fue, sin duda, la de sujeto de derecho. Como mujeres, quisimos que se nos reconocieran unos derechos que, en realidad, no teníamos. Para ello, tuvimos que organizarnos y reclamar justicia. Pero ser libres es algo más que gozar del derecho a expresarse, a asociarse, a votar o incluso a tener una educación y poder competir en el mercado laboral. Ésas son libertades puramente negativas. Ser libre no es solo poder elegir entre distintas opciones, sino ser capaz de autogobernarse. Es decir, ser capaz de labrarse una identidad propia: elegir una forma de vivir y confiar en poder desarrollarla.”
En resumen, «El gobierno de las emociones» ofrece una perspectiva rica y multifacética sobre el papel de las emociones en la vida política y social. El libro argumenta que las emociones son fuerzas poderosas que influyen en nuestros juicios morales, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. A través del análisis de diversas teorías y conceptos, la obra destaca la importancia de comprender cómo se moldean, regulan y utilizan las emociones en diferentes contextos, y subraya la necesidad de una educación emocional que promueva la autonomía individual, la convivencia pacífica y la construcción de sociedades más justas y humanas. La obra invita a repensar la tradicional dicotomía entre razón y emoción, reconociendo la interdependencia y la complementariedad de ambas dimensiones en la experiencia humana.
Pablo Oliveras
Murcia
Marías J. Persona. Alianza Editorial. Madrid 1997
El libro «Persona» de Julián Marías se adentra en la compleja y a menudo desatendida realidad de la persona humana, considerada por el autor como el «arcano de la persona», lo que en términos modernos llamaríamos “caja negra”. Marías argumenta que, a pesar de ser la realidad más fundamental, la persona ha sido escasamente abordada por la filosofía debido a la dificultad de encontrar un método y categorías adecuadas para su comprensión.
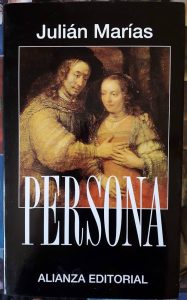
Uno de los temas centrales es la naturaleza misteriosa y elusiva de la persona, incluso para sí misma. Ante cualquier individuo, surge la pregunta sobre sus capacidades y potencialidades: “¿de qué puede ser capaz?”. Esta condición arcana se relaciona con la libertad radical de la persona, que puede elegir entre diversas posibilidades y trayectorias, lo que dificulta definirla de manera concluyente. La persona no es algo «dado», sino que está constantemente «siendo» y «va a ser». Tenemos una condición “futuriza”, eso es, de cambiar y adaptarnos:
«Por ser proyectivo, todo lo personal es primariamente futuro —ni siquiera, sino futurible, por la esencial inseguridad de todo lo humano, que no permite afirmar que algo «será»—; es decir, una forma de realidad tan distinta de las cosas, que es irreal desde el punto de vista de estas.»
La necesidad de un «proyecto» vital emerge como un elemento crucial para la realización de la condición personal. La persona es intrínsecamente futuriza, siempre proyectada hacia un futuro incierto. Estos proyectos son los que dan unidad y sentido a la vida personal. Sin un proyecto auténtico, la persona corre el riesgo de despersonalización. El destino de la persona se define por este carácter proyectivo, por la tarea y la empresa de ser sí misma. La felicidad, en este contexto, se relaciona con la realización de ese proyecto.
La corporeidad es el punto de partida para el descubrimiento de la persona, pero no agota su realidad. La persona es ante todo un cuerpo que se manifiesta, pero trasciende su cuerpo. La convivencia y la relación con otras personas son también esenciales, comenzando por el descubrimiento del «tú», de la alteridad. La soledad, entendida como recogimiento interior, es necesaria para una auténtica compañía. Recordemos en este punto lo que opinaba Ortega Y Gasset sobre el ensimismamiento, necesario para conocer y trabajar nuestra intimidad.

Finalmente, Marías destaca la necesidad de «conceptuar la evidencia» de lo que vivimos como personas, en lugar de intentar encajarla en categorías preexistentes pensadas para las cosas. El método adecuado para comprender la persona debe ser narrativo, reflejando la fluencia y el dramatismo de la vida personal. En este sentido podemos afirmar que se avanza decenas de años a la eclosión de la narratología, (Ver Beithraupt en nuestro Boletín de XXXXX,(1)).
«Surge la cuestión de quién recapitula la vida, le confiere unidad, justifica la evidencia inmediata de lo que entendemos por «yo» o «tú». No se trata de un «haz» o colección de vivencias, sino del sujeto futuro, proyectivo, de todas ellas.«
La ilusión, entendida en su sentido positivo de tener esperanza y proyectos, se presenta como una categoría fundamental para entender la persona (2). Los seres humanos somos seres “esperanzados”, que estamos permanentemente esperando algo, algo que preferiblemente nos ilusione. De aquí el valor de tener proyectos ilusionantes.
F. Borrell
Sant Pere de Ribes
Notas:
1.- Beithraupt. El cerebro narrativo.
2.-Marías J. Breve tratado de la ilusión.
WEBS DE INTERÉS
1) IA QWEEN3
Recientemente ha aparecido el modelo IA QWEEN3 ligado a la multinacional Alibaba. Esta IA se dirige a un público chino, pero puede ser interesante también para los europeos. De hecho, venimos usándolo de manera rutinaria y notamos poca diferencia con el ChatGPT. Pero ahondemos algo más en esta IA.
1.1 Diferencias entre QWEEN3 y CHATGPT
Qwen3, desarrollado por Tongyi Lab (parte de Alibaba), está diseñado para integrarse con el ecosistema de Alibaba (comercio electrónico, servicios en la nube). Su entrenamiento se basa en datos internos de Alibaba y contenido de Internet, con un énfasis particular en el chino mandarín.
Qwen3 destaca en el procesamiento del chino y se enfoca en escenarios empresariales dentro del ecosistema Alibaba. Su disponibilidad es mayor en China y en plataformas vinculadas a Alibaba Cloud, integrándose con herramientas como Alipay.
ChatGPT, creado por OpenAI, tiene un enfoque en investigación de IA general y un alcance global más amplio. Está entrenado en datos públicos de Internet, con un enfoque más equilibrado en inglés y otros idiomas. Ofrece un soporte robusto en múltiples idiomas y es versátil para aplicaciones generales como redacción creativa, programación y educación. Está disponible globalmente a través de API y aplicaciones de OpenAI5 y se integra con productos de Microsoft y otras plataformas globales. Ya hemos hablado de cómo optimizarlo en el Boletín de Mayo.
Texto añadido al primer apartado («Diferencias Generales entre Qwen3 y ChatGPT»):
- Diferencias Generales entre Qwen3 y ChatGPT
- Qwen3:
- Modelo de negocio: Orientado principalmente a empresas dentro del ecosistema Alibaba (soluciones B2B business to Business» o «empresa a empresa», se centran en transacciones comerciales entre compañías, donde una empresa ofrece productos o servicios a otra empresa), con integraciones nativas en logística, análisis de datos corporativos y automatización de procesos.
- Acceso: Prioriza usuarios empresariales y desarrolladores técnicos, aunque ofrece una versión gratuita limitada en plataformas como Hugging Face.
- Privacidad: Diseñado para cumplir con regulaciones chinas, lo que puede limitar su adaptación a normativas europeas como el GDPR.
- Costo-eficiencia: Ofrece modelos escalables (desde 0.6B hasta 235B parámetros), permitiendo optimizar recursos según necesidades técnicas.
- ChatGPT:
- Modelo de negocio: Enfoque híbrido (B2B y B2C, Business-to-Consumer) consiste en la venta directa de productos o servicios de una empresa a un consumidor final, sin intermediarios), accesible para usuarios finales, educadores, y empresas a través de suscripciones o API.
- Acceso: Masivo y global, con interfaz intuitiva para usuarios no técnicos.
- Privacidad: Cumple con estándares europeos (GDPR), ideal para proyectos en España o la UE.
- Flexibilidad: Versiones gratuitas y premium (GPT-4), pero con menos opciones de personalización técnica frente a Qwen3.
Caso de uso típico:
- Qwen3: Automatizar inventarios en una plataforma de e-commerce vinculada a Alibaba.
- ChatGPT: Crear contenido educativo o asistir en redacción creativa para un blog
2) ¿CUÁL PUEDE SER MAS UTIL PARA TRADUCCIONES?
Para traducciones, ChatGPT es generalmente más útil, especialmente en España. Posee un soporte sólido en español, lo que le permite comprender consultas y generar respuestas de manera clara y natural. Su entrenamiento en datos globales incluye contenido hispanohablante. Aunque Qwen3 también maneja múltiples idiomas, su enfoque principal en chino puede limitar su fluidez o adaptación a matices culturales locales en español, aunque puede ser ideal para traducciones español- mandarín.
2.1 Utilidad para Traducciones
- ChatGPT:
- Fortalezas:
- Genera traducciones fluidas y adaptadas a registros formales e informales.
- Manejo de modismos y expresiones culturales con equivalencias contextuales.
- Reconocimiento de variantes dialectales del español y ajuste del tono según el público objetivo.
- Debilidades:
- Tendencia a traducciones literales en textos técnicos complejos.
- Limitaciones para incorporar neologismos o cambios lingüísticos recientes sin acceso a internet.
- Fortalezas:
- Qwen3:
- Fortalezas:
- Alta precisión en traducciones técnico-comerciales, especialmente en sectores como logística o finanzas.
- Coherencia en traducciones inversas (chino-español) gracias a su entrenamiento con datos corporativos.
- Integración con glosarios empresariales para mantener consistencia terminológica.
- Debilidades:
- Errores en la interpretación de frases idiomáticas o expresiones coloquiales.
- Sesgo hacia referencias culturales chinas en analogías o explicaciones.
- Fortalezas:
Recomendaciones prácticas:
- Priorizar ChatGPT para traducciones creativas, literarias o con alto contenido cultural.
- Optar por Qwen3 en contextos empresariales o técnicos, especialmente para documentos español-chino.
- Validar siempre traducciones críticas con herramientas especializadas o hablantes nativos.
3. ¿Y PARA TEMÁTICAS CONCRETAS?
Para consultas no empresariales en España, especialmente en temas no técnicos como arte, gastronomía y viajes, ChatGPT es la opción más pertinente. Tiene mayor profundidad en temas locales españoles gracias a su entrenamiento en datos globales que incluyen contenido específico de España (ej. técnicas de cerámica, recetas como la paella, información sobre destinos)… Además, ChatGPT es más accesible en España, optimizado para regulaciones europeas y compatible con plugins útiles (viajes, cálculos).
Qwen3, con su enfoque en el ecosistema Alibaba, ofrece menos información contextual local y sus integraciones son menos relevantes para usuarios no empresariales en España.
3.1 Rendimiento en Temáticas Concretas (Ej. Gastronomía, Viajes)
3.1.1 Gastronomía Española
- ChatGPT:
- Fortalezas:
- Generación de recetas tradicionales con variantes regionales y adaptaciones dietéticas.
- Explicación detallada de contextos históricos y culturales vinculados a platos típicos.
- Limitaciones:
- Dificultad para incorporar ingredientes locales específicos o tendencias gastronómicas recientes.
- Fortalezas:
- Qwen3:
- Fortalezas:
- Análisis de datos comerciales para identificar tendencias globales y optimización logística para negocios.
- Limitaciones:
- Textos genéricos en recetas creativas y falta de profundidad en tradiciones culinarias locales.
- Fortalezas:
3.1.2 Planificación de Viajes en España
- ChatGPT:
- Fortalezas:
- Creación de itinerarios personalizados con recomendaciones culturales y consejos prácticos.
- Generación de guías turísticas adaptadas a diferentes idiomas y protocolos culturales.
- Limitaciones:
- Falta de actualización en información en tiempo real, como precios o horarios de atracciones.
- Fortalezas:
- Qwen3:
- Fortalezas:
- Acceso a datos actualizados para reservas y eventos, junto con herramientas multimedia para enriquecer la planificación.
- Limitaciones:
- Recomendaciones poco personalizadas y menor integración con servicios locales.
- Fortalezas:
Recomendaciones de Uso
- ChatGPT: Ideal para contenido cultural, histórico y propuestas creativas en gastronomía o viajes.
- Qwen3: Recomendado para tareas basadas en datos actualizados, logística empresarial y generación de material multimedia.
- Combinación estratégica: Utilizar ambos modelos según la necesidad: uno para profundidad cultural y otro para precisión operativa.
4. UTILIDADES DE LOS DIFERENTES MODELOS DEL QWEEN3.
Qwen3 forma parte de una familia de modelos especializados. Para maximizar su utilidad, es importante elegir el modelo adecuado según la tarea. Aquí se resumen algunos modelos y sus usos:
Modelo | Uso Ideal |
Qwen-Max | Tareas complejas (razonamiento avanzado, programación). |
Qwen-Turbo | Velocidad y eficiencia (consultas rápidas, resúmenes simples). |
Qwen-Plus |
Tareas intermedias (traducción, redacción creativa). |
Qwen-VL/Audio | Procesamiento multimodal (imágenes, audio, texto). |
Para traducciones de español a chino (usando Qwen-Plus), Qwen3 puede ser preciso en textos técnicos/formales, pero su fiabilidad disminuye en textos creativos o coloquiales.
Se recomienda validar las traducciones críticas con herramientas externas o hablantes nativos. Otras funcionalidades incluyen la generación de contenido creativo y el análisis de datos/programación.
Es importante considerar sus limitaciones, como la fecha de corte de entrenamiento y posibles sesgos culturales
4.1 Modelos de Qwen3 y Sus Utilidades
Tipos de Modelos
Modelo | Uso Ideal |
Qwen-Plus | Tareas complejas que requieren razonamiento avanzado. |
Qwen-Lite | Consultas rápidas y eficiencia en recursos. |
Qwen-Standard | Tareas intermedias con equilibrio entre rendimiento y velocidad. |
Qwen-Multimodal | Procesamiento de múltiples formatos de datos. |
Características Clave
- Modos de Operación:
- Modo Pensamiento: Prioriza el razonamiento estructurado para problemas complejos.
- Modo Rápido: Optimizado para respuestas inmediatas en consultas simples.
- Soporte Multilingüe: Compatibilidad con 119 idiomas, destacando en chino, inglés y español.
- Capacidades de Agente: Integración con herramientas externas y automatización de flujos de trabajo técnicos.
- Funcionalidades Multimedia: Generación y análisis de contenido en texto, imagen y video.
Recomendaciones de Selección
- Proyectos técnicos o empresariales: Utilizar modelos grandes (ej. Qwen-Plus) para alto rendimiento.
- Aplicaciones locales o con recursos limitados: Optar por modelos pequeños (ej. Qwen-Lite).
- Contenido multimodal: Priorizar Qwen-Multimodal para tareas que combinen formatos.
Carlos Almendro
Arcas, Cuenca.
ARTÍCULO COMENTADO
Los límites del razonamiento: El pensamiento abductivo
Villar MA Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires
AdVersuS, V, 12-13, agosto-diciembre, 2008: 119-132 ISSN:1669-7588
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Los_limites_del_razonamiento_el_pensamie.pdf
El texto aborda la abducción como forma de pensamiento creativo frente a la inducción y la deducción. El artículo es bastante técnico-filosófico, pero resulta interesante porque describe bien la diferencia entre un razonamiento inductivo y otro abductivo. ¿Y por qué razón eso debería interesarnos? Pues porque establecer diagnósticos o problemas de salud es considerado un proceso abductivo.
Por ello me voy a permitir citar en parte este artículo y añadir explicaciones y ejemplos de mi propia cosecha, siempre con la idea de que el lector comprenda esta diferencia.
Cuando a partir de una serie de datos establezco algún tipo de conocimiento, realizo una inducción. Por ejemplo: “todos los cisnes que conozco son blancos, ergo, si veo un cisne negro sospecharé que es otro tipo de ave”. Las inducciones tienen una base probabilísticas, precisan de una serie de datos. Un solo cisne negro que existiera, en el ejemplo anterior, desmentiría mi aserción. Por cierto, hay cisnes negros en Australia, o sea que mi razonamiento basado en mi experiencia geográficamente limitada, me ha llevado a un error. La presencia de cisnes negros australianos seria el contra-fáctico, aquel hecho que su simple presencia desmiente una aserción. Toda inducción tiene este peligro. Por ejemplo: “todas las arañas son carnívoras” ha sido una aserción verdadera hasta hace pocos años, en la que se ha detectado una subespecie vegetariana. Había un contra-fáctico.
En cambio, una abducción se produce sobre “caso único” o pocos casos. Es una hipótesis que establezco del tipo: “los riders ya no me piden el DNI para entregar un paquete, deben haber recibido alguna protesta”, o bien, “llevo 1 mes con tos, eso ya no me encaja en un simple constipado, ¡puede ser algo más serio!”.
Mientras que la deducción e inducción operan sobre muchos datos, la abducción, también conocida como retroducción, rescata la creatividad del pensamiento científico, al permitir la formulación de hipótesis que intentan dar una explicación racional a un fenómeno o evento. La abducción no cuenta con la firmeza que se le atribuye a las otras dos (inducción y deducción), pero hace posible un progreso del pensamiento científico, siempre y cuando, añadiríamos nosotros, sirva para establecer una hipótesis que pueda contrastarse más adelante. Por ejemplo, con relación al gran apagón de abril 2025 podemos sospechar que fue un ataque terrorista, una negligencia, sabotaje, o un fallo de algún algoritmo. Cada persona tendrá su preferencia, habrá hecho su proceso abductivo. Pero esto que podríamos llamar “intuición” hay que contrastarla. Por cierto, casi siempre que hablamos de intuiciones estamos hablando de abducciones.
Una abducción es la proposición o invención de una hipótesis que recoge parte de la información de los hechos y luego la ordena bajo la forma de una solución al problema plantea. En cambio, la inducción tiene por meta probar o establecer la hipótesis como un “caso más” de una serie histórica de datos.
Lo que caracteriza a la abducción es que surge de la observación de un fenómeno sorprendente, de alguna experiencia que decepciona una expectativa, o que rompe con alguna expectativa habitual. Este fenómeno sorprendente o inesperado genera una hipótesis, una abducción. A diferencia de la inducción y la deducción que dependen de la regularidad de los acontecimientos, la abducción aparece ante lo inesperado. Nuestra mente trata de ofrecernos razones o justificaciones para este fenómeno único y sorpresivo.
Lo determinante en la abducción es que nos ofrece una interpretación, un resultado, interpretación o resultado de algo que aún no se ha determinado “a ciencia cierta”. Ello encaja perfectamente con la tarea clínica de dar explicación a síntomas o signos de un paciente. Es un pensamiento que no pretende -¡ni puede hacerlo!- un “verdadero ir hacia atrás”, retroceder pacientemente a los hechos y examinarlos minuciosamente para encontrar causas “ciertas” explicativas, sino que trata de ayudar a pensar hacia adelante mediante la imputación de una determinada estructura a una fracción del mundo, (llámese paciente, mis relaciones sociales, una avería en la lavadora, etc.). Por ejemplo: “creo que este paciente tiene una gripe, pero podría tener también una infección de orina silente, que solo diera fiebre”.
En la clínica diaria mezclamos deducciones, inducciones y abducciones. “Este grado de anemia se sale de parámetros de normalidad, (deducción), y si atiendo a edad y factores de riesgo una causa probable podría ser sangrado digestivo, (inducción)”. Sin embargo, este paciente viene profusamente tatuado, por lo que debo rescatar de mi memoria “casos similares” y poco frecuentes de anemia en pacientes profusamente tatuados… Estaríamos en el terreno -¡siempre resbaladizo!- de las abducciones.
Parece complicado distinguir entre deducción, inducción y abducción, por lo que quien os escribe os propone esta regla: Cuando hablamos de consecuencias que necesariamente son verdaderas, hablamos de deducciones; si hablamos de “lo más probable, casi seguro”, de inducciones. Pero si hablamos de intuiciones que simplemente son “probables”, estaremos hablando de abducciones.
Similitud predictiva y argumental.-
Por consiguiente, cuando un médico realiza un tratamiento en base a un antibiograma, aplica un razonamiento deductivo; si aplica un tratamiento para una infección urinaria siguiendo una guía clínica, será inductivo. Pero cuando da una colchicina para ver si alivia una artritis brusca de rodilla, (tratamiento ex juvantibus), aplica un razonamiento abductivo.
El razonamiento deductivo, aplicado de manera apropiada, siempre es verdadero. El inductivo, casi siempre, porque su base es “lo probabilísticamente más seguro”, (Guias Clínicas). El abductivo es más incierto porque se basa en similitudes. En resumen, el razonamiento «ex juvantibus» es abductivo porque se fundamenta en elegir la explicación más coherente y probable para un fenómeno observado, sin alcanzar una certeza absoluta.
El razonamiento abductivo, sin embargo, no abandona del todo la consideración probabilística. La abducción prepara para lo inesperado, pero se basa en una idea de regularidad más sofisticada. Esta regularidad existe en forma encubierta en todos los fenómenos, de modo que, ante un hecho inesperado, buscamos intuitivamente una explicación, considerándolo explicable y susceptible de ser ordenado bajo alguna categoría. De eso va el libro de Taleb, “El Cisne Negro”, del que hemos realizado un amplio comentario en el Boletín de XXXX.
De esta tendencia natural que sentimos de ordenar las cosas para hacerlas inteligibles deriva la necesidad que tenemos de actuar con sentido y ello no es posible sin un orden “previo”. La abducción ayuda a ordenar lo nuevo creando relaciones a través de la idea de similitud. El pensamiento abductivo representa casi siempre un esfuerzo para encontrar la coherencia de un fenómeno sorpresivo.
La similitud consiste en la conformidad de una proposición con nuestras ideas preconcebidas del mundo. A diferencia de la inducción y la deducción, que se hallan unidas a la experiencia con lazos más firmes y se relacionan con la teoría de la correspondencia de la verdad (la inducción se afirma en comprobaciones repetidas y la deducción en leyes tomadas muchas veces de inducciones previas); pero la abducción tiene una relación más compleja con la verdad y la experiencia.
La similitud podemos dividirla en dos especies :
1-Similitud sígnico-predictiva: Esta forma sirve para “predecir” en el mundo real1 y se relaciona con la teoría de la correspondencia de la verdad. Se basa en la idea de que nuestra concepción del mundo refleja una realidad objetiva que podemos vislumbrar mediante una búsqueda sígnica. El esfuerzo de coherencia, el esfuerzo por dar una explicación plausible, » se produce a partir de indicios, como hace un detective en la escena del crimen.
Estos indicios a su vez pueden ser simbólicos, (el chamán que interpreta unas cartas de Tarot), o indiciaria: “estas manchas suelen producirse cuando la sangre entra en contacto con este tipo concreto de material.
En el caso de la abducción indiciaria, la probabilidad es básica para establecer la conexión entre el indicio y su correlato. No así en la simbólica. ¿Por qué razón deberíamos admitir que si una persona sueña con dragones nos está indicando un conflicto con la autoridad paterna? ¿O que un dragón puede representar también la búsqueda de sabiduría? La explicación simbólica tiene gran variabilidad, y por consiguiente, al perder la base probabilística, su capacidad para persuadirnos radicará en la fuerza de autoridad de quien emita tal interpretación. Esta ha sido una constante crítica al psicoanálisis.
2-Similitud argumental (intelecto proposicional): Esta forma tiene la función de reconstruir el mundo de las representaciones y se vincula con una teoría de la coherencia acerca de la verdad y una teoría idealista del conocimiento. Aquí la similitud no se basa en la capacidad sígnica, sino en un estado previo de creencias bien establecidas para la persona que está razonando. Por ejemplo: un paciente diagnosticado de un determinado cáncer debería empeorar y fallecer; por el contrario, al cabo de unos meses se demuestra que está curado. Para el paciente se trata de un milagro secundario a sus rezos. Para el médico se trata de una rara respuesta inmunitaria.
¿Por qué ambas son abducciones argumentales?
- Ambas parten de un resultado inesperado (curación de un cáncer terminal) y proponen una causa plausible en función de sus marcos de referencia:
- El paciente no necesita evidencia médica para aceptar el milagro como explicación, porque su creencia religiosa le ofrece un sistema coherente para interpretar lo «imposible».
- El médico no necesita descartar todas las alternativas biológicas para proponer la respuesta inmunitaria, porque su formación le permite considerarla como una explicación posible dentro del paradigma científico.
- Ambas son inferencias a la mejor explicación, aunque estas explicaciones sean incompatibles entre sí.
Ambos sujetos tratan de mantenerse en coherencia con el resto de sus creencias, y prefieren creer en estas explicaciones antes de “no creer” en nada. En general tenemos necesidad de creer, la parsimonia científica, (el “solo sé que no sé nada”), exige dosis de paciencia y prudencia al alcance tan solo de gente muy entrenada. Ahora bien, ello no quiere decir que la fuerza de estas creencias sea la misma. Posiblemente para el paciente su creencia en un milagro tenga rango de certeza, no así para el médico, que puede vivirlo como simplemente “posible”.
El artículo que comentamos resulta bastante académico, por lo que he insertado ejemplos ilustrativos, (míos, no del autor), para clarificar conceptos. También he ampliado las explicaciones más filosóficas. Finalmente he de deciros que el artículo establece diversas relaciones con elaboraciones de Aristóteles y Peirce. Al tratarse de un asunto más específico he preferido separar esta parte como una Nota anexa, dirigida al lector interesado.
Francesc Borrell
Sant Pere de Ribes
Nota técnica.- CHARLES PEIRCE, KARL POPPER Y DIEGO GRACIA: PENSAR LA REALIDAD.
Peirce buscaba una metodología para pensar el mundo en toda su complejidad. En sus categorías universales, propone la Primidad, relacionada con la potencialidad, la cualidad o lo nuevo; la Secundidad, asociada a la existencia actual, la interacción o la sorpresa; y la Terceridad, ligada a la ley, el hábito o la mediación. Desde mi punto de vista podemos aplicar estas ideas de la siguiente manera: experimentamos una sorpresa, (Secundidad), por ejemplo, no encontramos la parada del autobús donde nos parecía recordar que estaba. Buscamos carteles o alguien que pueda indicarnos donde está la parada, (Primidad), y una persona nos indica que por orden municipal las paradas en rotonda se han eliminado. Así que cabe buscarlas antes o después de la rotonda, (Terceridad). Hemos realizado un proceso abductivo, conjeturando a partir de indicios y aplicando una regla, (paradas fuera de rotondas).
Pero en lugar de hablar de Primidad, Secundidad y Terceridad, hablemos de los 3 Mundos de Popper-James: Mundo 1 es el mundo físico, la Primidad. El Mundo 2 es nuestro mundo de reacciones emotivo-cognitivas, (asimilable a la Secundidad), y el Mundo 3 el de la cultura, el de los universales compartidos. Experimentamos una sorpresa, (Mundo 2), que no hace buscar indicios en el Mundo 1, para llegar a cierta regla válida para esta ciudad en concreto, (el mundo de las reglas compartidas, que forma parte de la cultura, del Mundo 3).
Nótese que todos estos procesos lógicos dibujan lo que podemos denominar “nuestra realidad”. Primero tendríamos las percepciones que nos proporcionan los sentidos, luego la interpretación que le damos, donde intervienen la deducción, inducción y abducción, y finalmente, con una idea más o menos exacta del mundo, tomamos decisiones. La mayor parte de nuestras decisiones no precisarán procedimientos deductivos, inductivos o abductivos, simplemente frenaremos si un perro se echa encima del coche, o compraremos las legumbres siempre que su precio sea razonable. Una parte muy importante de nuestras decisiones las tenemos programadas con mucha antelación.
Otras veces este proceso nos conducirá a aplicar un modelo que tenemos interiorizado. Por ejemplo, en el momento de entregar nuestra entrada para un concierto, nos percatamos que nos la hemos dejado en casa. Imposible irla a buscar, pero resulta que aún hay entradas a la venta. Aplicamos el modelo de “coste hundido” y compramos una nueva entrada.
Finalmente hay veces en que tenemos delante varias opciones y no sabemos cual será la más correcta o la más beneficiosa. En este caso procedemos a deliberar, lo que Diego Gracia etiqueta de “deliberación natural”, frente a la “deliberación moral”.
Tres maneras de interpretar y decidir: 1-por hábito o inercia adquirida (muchas veces por imitación o emulación), es decir, en el fondo por una creencia que anida como certeza en nuestra visión de la realidad; 2- aplicando un modelo que tomamos como verdadero, (por ejemplo, “no debo invertir en cibermonedas porque hay mucha estafa”); 3- deliberando. La deliberación natural entronca perfectamente con el “pensar lento” de Kahnemann.
F. Borrell
Sant Pere de Ribes
VIDEO RECOMENDADO
El lugar de las emociones en la ética» – Victoria Camps Cervera
Educar las emociones es educar la personalidad de cada persona en pos de la virtud, es decir, de la buena vida. Victòria Camps nos habla de la relación entre ética y sentimientos, de la mano de Aristóteles, Spinoza y Hume con un claro mensaje: hemos de aprender a usar las emociones y los sentimientos de manera apropiada.
La Redacción.

