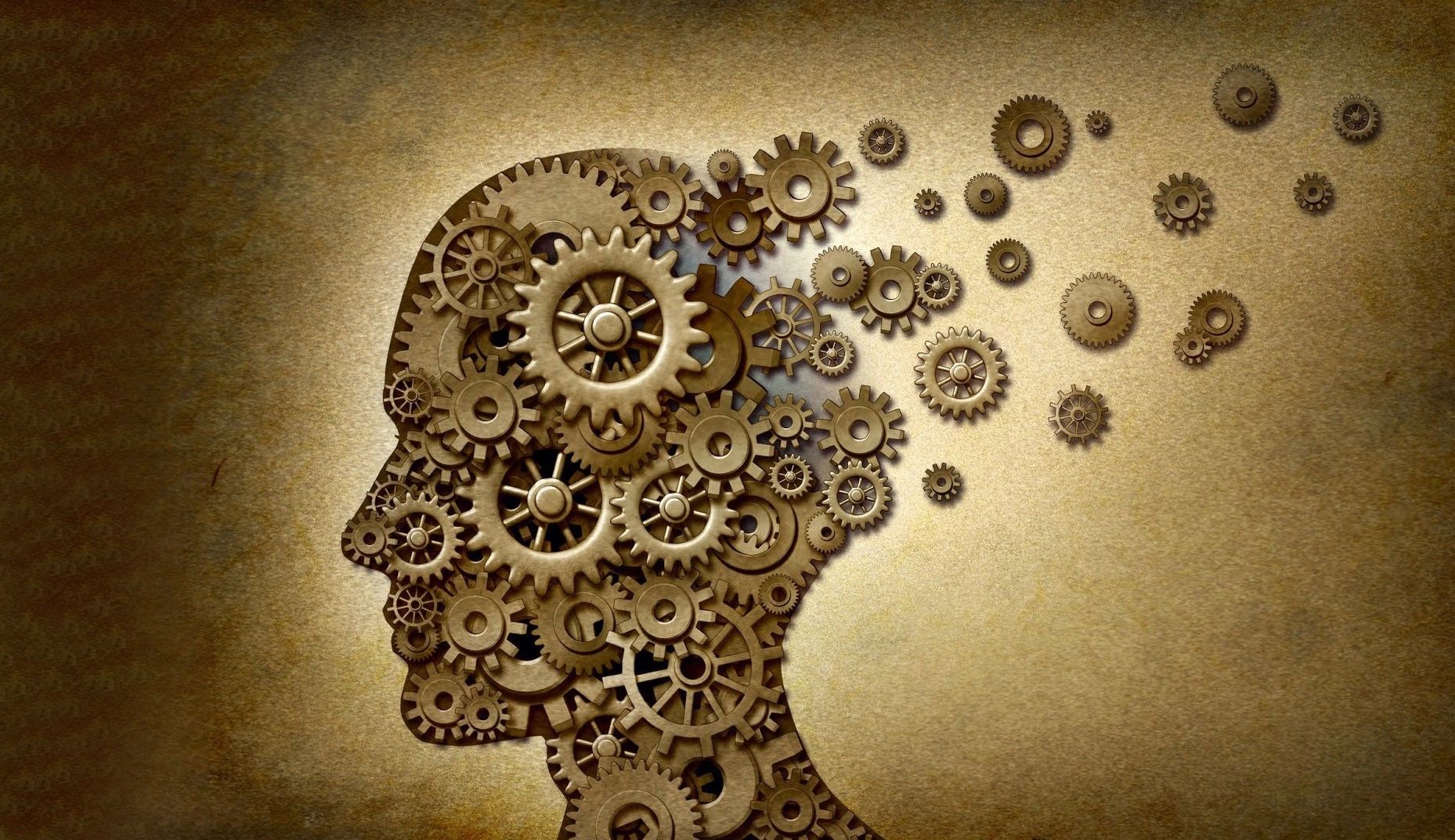CÍRCULO DE CIBERLECTURA
ÍNDICE
Noticias.- XVI Congreso de Bioética, Humanismo en Salud
Comentario de libros.- Eudemonismo social
Webs de interés.- Cátedra de Cultura Científica
Artículo recomendado.- La importancia de la relación terapéutica
Vídeo recomendado.- Ansiedad en la infancia. Estrategias.
NOTICIAS
– XVI Congreso de Bioética, Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Cartagena 23-25 Mayo 2024 “Bioética y complejidad”.
– II Workshop sobre Educación en Bioética. “Deliberación y Bioética” Aula Botella. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 2-3 noviembre 2023.
– Humanismo en Salud. FIS SOBRAMFA 2023, toda la experiencia ahora en forma de Curso ONLINE y Libros.
https://sobramfa.com.br/fis-esp/
– Revista Bioética Complutense. Junio 20-23 nº 45.
Bioética Complutense | Unidad Docente de Historia de la Ciencia (ucm.es)
COMENTARIO DE LIBROS
Onfray M. Eudemonisme social. Ed 1984. Barna. (catalán, versión en castellano de Editorial Cuenco de plata).
La Revolución Industrial dio lugar a lo largo y ancho de Europa a unas imágenes nunca vistas: niños trabajando en minas, obreros hacinados en barracones, miseria por doquier… No puede sorprendernos que personas cultas y pertrechadas de los mejores sentimientos se rebelaran contra tanta injusticia, y propusieran alternativas al desastre humanitario que vivían.

Onfray (1959) es un filósofo francés de perfil anarco-socialista, ateo y que se define como hedonista. En el libro que hoy comentamos analiza la vida de los intelectuales que, al filo de la Revolución Industrial, creyeron posible otro mundo, un mundo más justo. Desfilan por sus páginas Godwin, Bentham, Stuart Mill, Owen, Fourier, Bakunin… De ellos analiza su vida y las propuestas políticas y filosóficas principales. La lectura del libro se hace entretenida, de la mano de este escritor prolífico (más de 100 libros) que sabe navegar perfectamente de lo serio a lo irónico, de lo profundo a lo anecdótico.
Repaso brevemente algunas notas de lectura sobre algunos de estos personajes, calificados por Marx como “socialistas utópicos no científicos”, (se reservaba el calificativo de científico para él mismo). La brevedad del artículo me exige circunscribirme a Bentham y Bakunin.
Jeremy Bentham (1748- 1832) es considerado el fundador del utilitarismo. Prolífico escritor, interesado en múltiples disciplinas, (economía, política, arquitectura, además de filosofía moral), se le conoce no solo por el utilitarismo, sino por defender ideas que hoy en día consideraríamos ultraliberales y muy poco solidarias con las clases más desfavorecidas. También se le conoce por los panópticos, cárceles del tipo de La Modelo de Barcelona, con la que pretendía una mejor y más económica vigilancia de los presos.
Onfray encuentra varias grietas en la manera de pensar y razonar de Bentham, una de ellas, quizás la principal, es su concepción del bienestar, y el papel que le otorga en su filosofía:
 ¿Cuál es ese famoso axioma al que el filósofo encomienda toda su filosofía? «El bienestar es preferible al malestar» (libro I, capítulo 20). Bentham tiene razón de afirmar tal axioma si se conforma con razonar a partir de un individuo constituido normalmente, es decir, lo suficiente poco dominado por la pulsión de muerte por no dejarse agobiar por las pulsiones sádicas, masoquistas, sadomasoquistas (por decirlo con el vocabulario de la psiquiatría contemporánea) y no identificar su bienestar con lo que define el malestar de la gran mayoría…
¿Cuál es ese famoso axioma al que el filósofo encomienda toda su filosofía? «El bienestar es preferible al malestar» (libro I, capítulo 20). Bentham tiene razón de afirmar tal axioma si se conforma con razonar a partir de un individuo constituido normalmente, es decir, lo suficiente poco dominado por la pulsión de muerte por no dejarse agobiar por las pulsiones sádicas, masoquistas, sadomasoquistas (por decirlo con el vocabulario de la psiquiatría contemporánea) y no identificar su bienestar con lo que define el malestar de la gran mayoría…
Efectivamente, en el dispositivo axiomático benthamiá, ¿qué hacemos, de la concepción del bienestar del marqués de Sade o de Sacher-Masoch?
¿Qué hacer con un sádico? Para Bentham… …es un defecto de fabricación. La mala voluntad de un ser proviene de una mala educación (…). Pero estas víctimas de un mecanismo equivocado se redimen en cuanto conocen los mecanismos de la deontología. La pedagogía, la instrucción, la educación instalan las Luces que desvanecen la penumbra existencial. Basta con saber la lógica utilitarista para eliminar la tiranía de la negatividad psicológica en un ser.
Podríamos especular si Bentham es la antítesis de Kant, sobre todo cuando dice: «Hay que desterrar la palabra deber del vocabulario de la moral». El bien y el mal no existen al margen de las convenciones del lenguaje que califican tal o cual acto, cuando, desde la perspectiva utilitarista, más valdría decir si convienen o no.
Es decir, Bentham propone suprimir los ídolos del Bien y del Mal “para instaurar un nuevo registro, en lugar de lo bueno o lo malo, prefiere lo que «conviene» o «no conviene». Se acabaron los valores absolutos, aparecen los valores relativos en la más pura tradición perspectivista”.
Pero entonces, ¿cómo determinar lo que conviene? Formulando la pregunta de las consecuencias. «Si hago esto y no algo, ¿tendré más probabilidades de placer personal y, por tanto, de hedonismo colectivo?» (dado que, con un sistema que podríamos llamar de vasos comunicantes, la felicidad colectiva es la sumatoria de las felicidades individuales”.
Onfray nos ofrece esta recapitulación que sintetiza puntos capitales en el pensamiento de Bentham: “Bentham expone los cuatro medios para fabricar la felicitar. En primer lugar, con uno mismo, la «prudencia personal». En segundo lugar, con el otro, la «prudencia extrapersonal». En tercer lugar, la «benevolencia efectiva negativa» —no hacer daño, especialmente a los esclavos a los homosexuales y a todas las especies vivientes, lo que contribuye a aumentar el total de los placeres y, por tanto, a disminuir el total de las penas en el planeta. En cuarto lugar: la «benevolencia efectiva positiva».
Bentham formula el imperativo categórico invirtiendo la llamada cristiana que enseña «No hagas a los demás lo que no querrías que ellos te hicieran». Y esto deriva en: «Haz a los demás lo que querrías que ellos te hicieran».
Para resumir el pensamiento de Bentham: Voluntad de disfrute para el próximo querer la felicidad del otro, desearle el placer, disfrutar del disfrute que le habremos deseado, que le habremos querido, ¡que le habremos construido! He aquí el programa…
Onfray contrapone a Bentham -un burgués insolidario con los pobres, incapaz de ver la realidad en la que vive- con John Stuart Mill. Este último no representa para Onfray el inicio del liberalismo, sino más bien de la socialdemocracia. Pero el autor que le merece mayor aprecio quizás sea Bakunin.
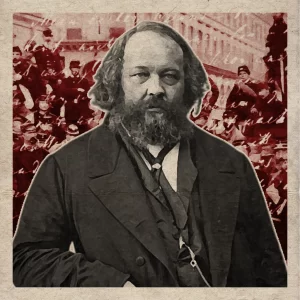
Mikhail Bakunin nace el 30 de mayo de 1814 en Priamúkhino, en Rusia, en una familia aristocrática de ricos propietarios de tierras. Onfray describe así el ambiente familiar:“El padre también posee una pequeña empresa de algodón. La finca emplea a más de quinientos trabajadores. La madre tiene veinte años menos que el padre, que considera a su esposa inútil, egoísta y autoritaria. Ambos tienen once hijos, diez de ellos sobreviven. Nadie va a la escuela, ya que el preceptor enseña en el ámbito de las lenguas extranjeras y el profesor de música el arte de los Instrumentos para la música de cámara. Mikha’il se encarga de la parte del violín”.
Sin embargo Bakunin será un joven inadaptado. En 1828, Bakunin entra en la Escuela de Artillería de San Petersburgo, pero su indisciplina le lleva a ser expulsado y exiliado a un batallón. En 1835 dimite del ejército y gracias a su padre no le declaran desertor. Más tarde es arrestado por actividades revolucionarias, lo mandan a Siberia y logra escapar a Europa.
No hay revuelta en la que Bakunin no esté presente. Su fama crece, Onfray lo describe así:
Es un personaje que tiene la elegancia de sus excesos, o mejor, el exceso de sus elegancias. Le admiran, le quieren, le respetan, le temen, desata las pasiones. En las barricadas, en un primer momento hace maravillas, pero a menudo lo estropea todo de la misma manera. Deja la destrucción por todas partes donde pasa… Incluso sus amigos explican detalladamente sus defectos o cualidades que lleva hasta el paroxismo: autoritario, tiránico, brutal, infantil, sin cordialidad ni ternura, un amor propio monstruoso. Pero también: vasta inteligencia, mentalidad viva y profunda, magnanimidad de verdad, generosidad (¡con el dinero de los demás!), sentido del compañerismo, gran capacidad para olvidar las traiciones o las ofensas… No muy limpio, pero no decir realmente sucio, sin ropa de recambio, durmiendo vestido, con las botas gastadas, enseñando en la cara el menú de la semana, utilizando verano e invierno la misma hopalanda inmensa y deformada, de lana gruesa de color gris y cerrada con un solo botón a la altura del cuello, luciendo en cualquier época del año un sombrero de fieltro blando, comiendo como un limón, tragándose las latas de sardinas como si fueran catas de aperitivo, fumando como un carretero, tragando litros de té, sin hacer caso de los horarios
Su obsesión es destruir cualquier atisbo de autoridad. Autoridad religiosa, estatal, del empresario… Onfray nos ofrece este resumen de su ideología:
He aquí la carta no escrita que impregna el fondo de toda su obra: ateísmo, negación radical de toda divinidad, de todo monoteísmo y en particular del cristianismo, destrucción de las instituciones religiosas, supresión de la Iglesia; materialismo, el mundo real es una pura composición de materia, el espíritu inmaterial no existe, el alma tampoco; socialismo, no comunismo, lo que supone suprimir el estado y, por tanto, la coerción, en cambio propone el colectivismo mutualista; federalismo, abolición de todos los estados, de todas las naciones, de todas las fronteras, de todas las organizaciones jerárquicas en beneficio de contratos horizontales; libertarismo, amor de la libertad asociada a la justicia y a la igualdad, puesto que una libertad sin igualdad, o una igualdad sin libertad definen el autoritarismo; nihilismo, de lo contrario, positividad de la negación, exacerbación de la condición constructiva de la destrucción; feminismo, poner fin a la desigualdad hombres/mujeres; igualitarismo, suprimir la herencia; anarquismo, extirpar radicalmente cualquier poder, cualquier autoridad, sobre la que se fundamente el mundo capitalista; y todo esto sin dejar de recurrir a la violencia, que Bakunin considera abiertamente necesaria en toda revolución.
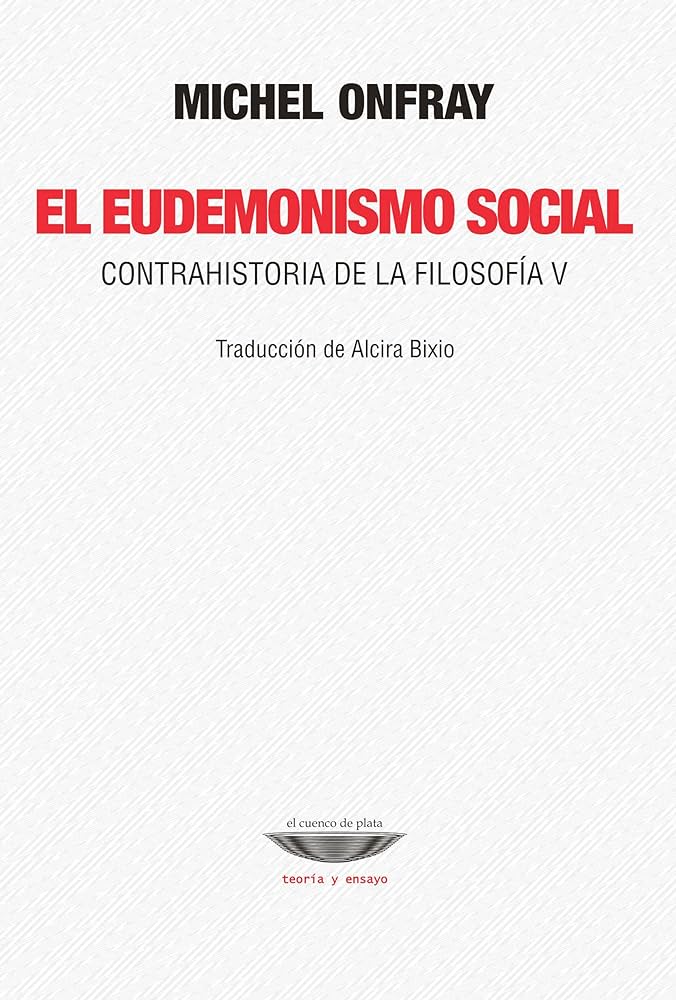 Su utopía sería: «Desear la libertad y la dignidad humana de todos los hombres, ver y sentir mi libertad garantizada, aprobada, ensanchada infinitamente con el consentimiento de todos, he aquí la felicidad, el paraíso humano en la tierra»…
Su utopía sería: «Desear la libertad y la dignidad humana de todos los hombres, ver y sentir mi libertad garantizada, aprobada, ensanchada infinitamente con el consentimiento de todos, he aquí la felicidad, el paraíso humano en la tierra»…
Onfray no traga a Marx, y contrapone a ambos personajes en diversos aspectos que van de lo ideológico a lo personal. He escogido este párrafo que me ha parecido significativo:
El futuro héroe de la Unión Soviética y de los países del Este (es decir, Marx), resulta que es un pequeño burgués que se avergüenza de su pobreza. Para hacer buena fila, alquila una casa con alquiler exagerado; da clases de piano y de dibujo a sus hijos; prohíbe trabajar a sus hijas, con la esperanza de conseguir una dote y un buen matrimonio útil; deja preñada a su criada y arregla el asunto con un Engels bueno que acepta cargarse el muerto de la paternidad para salvar la fama de su amigo. Efectivamente, la señora Marx, de soltera Jenny von Westphalen (hija de un padre barón, de una excelente familia, rica e influyente), casada por la Iglesia evangélica, no debía tomarse muy bien las calaveradas del su marido. ¡Recordemos que, en cuanto al tema, y por su parte, Bakunin no tiene nada que decir sobre el hecho de que su mujer tuviera en su casa tres hijos de los caules él no era el padre! En la tarjeta de visita de su esposa, Marx insiste en que aparezca su título de baronesa. Mientras, los beneficios que gana Engels en sus manufacturas hacen posible que Marx trabaje en El Capital. ¡Es una prueba anecdótica que, como afirma Marx sobre el papel, el capitalismo trabaja por su propia perdición!
No olvidemos que Onfray es filoanarquista, por lo que en algún momento deberá defender las posiciones de Bakunin. No puede extrañarnos que afirme: El anarquista no define a las clases sociales a partir de los medios de producción (porque el proletario no los tiene, pero el burgués sí), sino teniendo en cuenta su situación en relación con el poder. Bakunin tiene menos simpatía por un proletario con poder que por un burgués que no lo tiene, ya que el poder es el enemigo. No importa las manos en las que se encuentre, el poder corrompe provocando la sumisión y, por lo que respecta a las mujeres, la abolición de la libertad. El abuso deriva naturalmente de su uso.
En el epílogo o conclusiones de la obra, Onfray saca conclusiones de los intentos utópicos del siglo XIX que al menos a mí me parecen curiosas. En lugar de plantearse que las comunas tipo falansterios no respetaban aspectos de la naturaleza humana, como tampoco las comunidades impulsadas por Owen, nos invita a emularlas como paso de una revolución internacional:
Estas experiencias políticas de laboratorio enseñan una lección crucial para nuestros tiempos posmodernos: una microsociedad permite realizar la revolución aquí y ahora, incluso, y especialmente, en un medio hostil. El capitalismo existe, ciertamente, pero en el marco mismo de una sociedad organizada según el principio liberal, caracteres bien bregados y mujeres y hombres aguerridos pueden crear enclaves, espacios geográficos que sobrepasen este marco para poner en práctica las ideas revolucionarias en las que creen. Por tanto, la revolución es posible ahora y aquí ¡siempre que no nos planteemos enseguida internacionalizarla! Es la grandeza de lo que yo llamaré una política minúscula que supone, según el principio de Gulliver, que una multitud de pequeños lazos pueden tropezar con un gigante…
En fin, no parece de todas maneras que Onfray sea un revolucionario, (ni mucho menos al estilo de Bakunin), aunque comparte con él un carácter desprendido y un rechazo a las normas habituales de la sociedad capitalista.
F. Borrell
Sant Pere de Ribes
WEBS DE INTERÉS
La misión de la Cátedra de Cultura Científica es la de “promover el conocimiento científico y tecnológico en la sociedad vasca y difundir la cultura científica en todos los ámbitos geográficos, administrativos y culturales a su alcance. La cátedra tiene, por un lado, una obligación con su entorno próximo, el ámbito geográfico y cultural vasco que es en el que la propia UPV/EHU desarrolla principalmente su actividad. Y por el otro, tiene también una vocación cosmopolita, como corresponde a su condición de institución universitaria. En ese doble contexto debe entenderse su especial compromiso con la expresión cultural en lengua vasca y con la proyección internacional del conocimiento científico y tecnológico producido en el País Vasco”.
Para cumplir con su misión, la Cátedra desarrolla actividades de diferente naturaleza, que pueden englobarse en las siguientes categorías:
- Actos presenciales de difusión social del conocimiento científico, que comprenden, entre otros, los siguientes:
- Conferencias coloquioregulares, de periodicidad mensual, en el programa Zientziateka.
- El festival científico Naukas Bilbao, de periodicidad anual, con cerca de 60 conferenciantes que se prolonga durante dos días completos.
- El festival de bertsolarisy científicos Bertsozientzia, en lengua vasca, en el que se combina la tradición de improvisar versos con exposiciones breves de contenido científico.
- Citas anuales, como el Día de Darwin, Matemozioa u otros, así como conferencias ocasionales sobre temas de actualidad científica.
- Jornadas y seminarios temáticos especiales.
- Publicaciones digitales de cultura científica.
- Mapping Ignorance, que publica en inglés, preferentemente, artículos divulgativos sobre investigaciones recién publicadas en medios científicos especializados (researchblogging).
- Mujeres con ciencia, que publica artículos sobre mujeres científicas y sobre temas relacionados a la situación de las mujeres en el sistema científico.
- Zientzia Kaiera, que publica en lengua vasca artículos divulgativos de carácter general.
- Cuaderno de Cultura Científica, que publica en español artículos divulgativos de carácter general.
- info, que publica información, tanto de la actividad que desarrolla la Cátedra como de actualidad científica.
- Certámenes. Los certámenes que organiza la Cátedra (Ciencia Clip, de vídeos de contenido científico) o con los que colabora (Ciencia Show, de monólogos científicos) o Cristalización en la Escuela, están orientados a jóvenes estudiantes de niveles preuniversitarios.
- Programas de conferencias o talleres destinados a estudiantes de enseñanza secundaria, como Matemáticas para mentes inquietaso Jakin-Mina (este último en colaboración con Jakiunde).
- Producción de materiales audiovisuales, tanto en euskera (Zientzialari) como en castellano (Una de mates, Ciencia en la cocina, Ciencia Exprés) para su difusión en internet; emisión de las conferencias o grandes eventos a través de internet. La emisión de conferencias y actos de divulgación en general a través de internet permite ampliar su alcance y se realiza en colaboración con eitb.eus.
En el siguiente link el lector puede consultar diferentes temáticas:
https://culturacientifica.com/categoria/
Pablo Oliveras
Murcia
ARTÍCULO COMENTADO
El (a menudo olvidado) valor de la relación terapéutica
Dos artículos recientes analizan centrándolo en aspectos materiales y medibles (activación cerebral, niveles de oxitocina), el papel que tiene la empatía clínico – paciente en la relación terapéutica y en sus resultados.
El primero de los dos trabajos ha merecido honores de publicación en los Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, para los amigos), y cuenta como primer autor con el noruego Dan-Mikael Ellingsen, aunque se realizó en EEUU. Entre los restantes 13 figuran Irving Kirsch y Ted J. Kaptchuk, conocidos investigadores en torno al placebo y a los aspectos psicológicos de la enfermedad. El estudio ha sido recogido con cierto entusiasmo en diferentes medios de comunicación profesionales (véase, por ejemplo, esta reseña de Medscape).
Los autores describen los resultados de una compleja experiencia en la que realizaron Resonancia Magnética Funcional (RMF) a 20 pacientes con dolor crónico y a un grupo similar de médicos. Durante el estudio, se aplicó a las pacientes (todas mujeres) una presión dolorosa en la pierna, previamente calibrada para cada participante, y se las trató con acupuntura. La mitad de ellas fueron expuestas al dolor en presencia de un médico y, a su vez, la mitad de ellas había tenido ocasión de hablar previamente con el médico que las acompañó en la experiencia. Tanto pacientes como facultativos fueron escaneados simultáneamente mediante RMF, y respondieron a un cuestionario sobre empatía relacional, en tanto que las pacientes, por su parte, graduaron la intensidad de su dolor mediante una escala analógica.
Aunque el estímulo nociceptivo fue de la misma intensidad, las pacientes que estuvieron solas refirieron mayor dolor que las que estuvieron acompañadas por médico. Además, el estudio de que la herramienta sobre empatía relacional demostró que las pacientes que habían conversado previamente con su médico sentían que era empático y comprendía su dolor, mientras que, por su parte, los facultativos fueron más capaces de valorar el dolor que sentía su paciente.
La RMF mostró que las pacientes acompañadas tenían una mayor actividad cortical prefrontal dorsolateral y contralateral, así como en las áreas somatosensoriales primaria y secundaria. En comparación con los que no acompañaron a pacientes, los que sí lo hicieron, a su vez, tuvieron una mayor activación de córtex prefrontal dorsolateral en sintonía con la actividad en las áreas somatosensoriales de las pacientes. Esto es: “sintieron” la percepción nociceptiva de su pareja atendida, haciéndolo, además, con una intensidad que se correlacionó con el grado de empatía relacional registrado en las respuestas a la herramienta que la medía. Por tanto, el acompañamiento añadía un plus al tratamiento que, por otra parte, se podía vincular a la empatía que generaba la relación asistencial y que se reflejaba en las actividades cerebrales tanto de pacientes como de terapeutas.

Si bien previamente se había comprobado que el acompañamiento por familiares, pareja o allegados reduce la sensación de dolor, el estudio que comentamos aporta la novedad de que es el primero que registra una reducción de la experiencia dolorosa en presencia del terapeuta. En cierto modo, es la constatación objetiva y con el aparato (en todos los sentidos) que confiere el uso de la RMF de algo que puede intuirse desde la experiencia de cualquier ser humano como paciente, o como profesional sanitario, por lo que ha de ser bien recibido. Pese a ello, tiene algunas limitaciones que conviene recoger. La primera es la elección de la patología, la fibromialgia, una entidad controvertida y no siempre valorada como un problema de salud de entidad en el que existe una amplia creencia en la participación de factores psicológicos sine materia somática. Precisamente Noruega, país de origen del primer autor, se realizó hace 15 años un estudio sobre el “prestigio” que para médicos y estudiantes de Medicina tenía un buen número de problemas de salud. El resultado es que las enfermedades más “prestigiosas” (consideradas con más certeza problemas de salud, graves y de fuste), fueron el infarto de miocardio, la leucemia y los tumores cerebrales, en tanto que la menos prestigiosa, con los trastornos de ansiedad, fue la fibromialgia. Por tanto, no sería de extrañar que pudiera objetarse que los resultados del estudio no serían aplicables a formas de dolor más “prestigiosas” como los neuropáticos (pongamos, una neuralgia del trigémino) o los relacionados con el cáncer. O a patologías en las que no haya un sesgo de género tan acusado como en la fibromialgia, algo que los propios autores alegan para explicar que todas las personas participantes fueran mujeres.
Una segunda objeción pondría en cuestión la razonable observación que recoge la reseña de Medscape de un especialista en Dolor de Alemania, es que el tratamiento analgésico no se limita a lo que podríamos sintetizar en subir, bajar o cambiar boticas. Se trata de la elección como procedimiento analgésico de la acupuntura, una técnica que añade mucho elemento placebo y de la que se ha asegurado que su uso en algunas puede tener más de pseudoterapia que de herramienta terapéutica. Los autores justifican su elección por el hecho de que según una revisión Cochrane hay una evidencia baja a moderada de su efectividad en el dolor fibromiálgico, algo, por cierto, recogido también en un informe técnico sobre Eficacia y seguridad de la acupuntura en el dolor crónico no oncológico de origen musculoesquelético de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, publicado por el Ministerio de Sanidad. Con todo, es posible que tanto la fibromialgia como la acupuntura conlleven unos aspectos psicosociales y un elemento placebo que dificulte la generalizabilidad, valga el término, de los resultados.
Más complicada resulta la interacción entre médico y paciente, que se realizó a distancia (uno no ha visto nunca aparatos de RMF, pero puede imaginar que no son portátiles o fáciles de acomodar por parejas en una única estancia). Por otra parte, la necesidad de que se realizara de forma compatible con la técnica hizo necesario que fuera vía video y predominantemente gestual, lo que limitaba la expresión de dolor (paciente a médico) o de empatía (a la inversa) a meros movimientos oculares y a gestos faciales. Esto es: no puede decirse que fuera una interacción de lo que se ha dado en llamar validez ecológica, ya que por mucho que en los últimos años haya un auge de la Telemedicina (y, a veces, un afán desmedido por instaurarla), falta mucho para que la relación asistencial estándar sea por video y sin palabras. Sin embargo, esta circunstancia abre la posibilidad de que la cercanía física y la palabra (los humanos, pacientes o médicos, somos animales con lenguaje) potencie de forma exponencial los hallazgos de los autores. Por ello, uno tiende a considerar que este estudio es una aportación importante, que da marchamo de objetividad y ciencia a algo que la experiencia de la relación asistencial (y de toda relación humana) viene sugiriendo machaconamente desde la noche de los tiempos.

El segundo estudio se debe a un equipo liderado por la psicólogo israelí Hadar Fischer, que, partiendo de que las emociones negativas de los pacientes repercuten en el resultado de las psicoterapias para la depresión, analizan el papel de las reacciones de los terapeutas utilizando como marcador la oxitocina a partir de su conocido papel en el apego. Para ello, analizaron muestras de oxitocina salivar pre y post sesión de terapeutas de 62 pacientes en tratamiento por depresión, en los que a su vez se valoró a nivel sintomático mediante la escala de Hamilton y a los que se pidió valorasen sus emociones durante el tratamiento.
Los autores encontraron que a mayor intensidad de las emociones negativas de los pacientes, mayor era el incremento de la oxitocina en el terapeuta al final de la sesión en relación con los valores previos. Asimismo, a mayor incremento de la hormona en el terapeuta, mayor era el descenso de la intensidad de las emociones negativas en los pacientes y mayor la reducción de sus síntomas depresivos. Dicho de otra manera, la reacción empática del terapeuta no solo puede ser medida indirectamente a través de la oxitocina, sino que el cambio en los valores de la hormona en la sesión puede ser un indicador de la “carne en el asador” que pone el profesional para comprender y ayudar a su paciente y puede predecir (dando por supuesta una similar capacitación en todos los terapeutas) la mejoría sintomática que conseguirá con su esfuerzo.
Si bien los autores exponen algunas limitaciones, como que no han diferenciado los tipos de técnica psicoterápica empleada, su conclusión es que puede haber un mecanismo biológico que explique el efecto de la comunicación de emociones negativas en el resultado de la terapia y que la variación en la oxitocina del terapeuta puede a la larga, como decíamos, convertirse en un marcador de la eficacia del tratamiento.
Como el primer trabajo, y más allá de otras consideraciones, el estudio de Fischer y colaboradores, que vendría a determinar bioquímicamente el compromiso del terapeuta con su paciente y el éxito que ese compromiso alcanza, explora el trasunto físico de algo que sin duda hemos intuido siempre: el papel de la persona terapeuta en la atención al paciente y en su mejoría (y, complementariamente, en la persistencia de los síntomas o de su incremento).
Lamentablemente, esto es algo que conviene resaltar en una época en la que se pone el acento en técnicas, protocolos y algoritmos que pretenden estandarizar la atención y que olvidan a veces aspectos relacionales hasta dar lugar a una reivindicación de la humanización de la Medicina que debería ser una propuesta superflua, casi un absurdo. Pero para complicar más aún la situación, en una época de crisis generalizada de recursos humanos, con sobrecargas asistenciales que dificultan la humanización y promueven precisamente la automatización, algunas de las propuestas que se hacen para afrontar los problemas abundan, de hecho, en promover los avances en “tecnología digital y datos”, algo que suena a distanciar a terapeutas y médicos, a apoyarse más en lo que con el mérito de la objetividad descuida la interrelación entre los agentes del acto asistencial y su efecto beneficioso. La expectativa de que venga en nuestra ayuda la Inteligencia Artificial apunta, en este sentido, al riesgo de que la atención a nuestras dolencias se convierta en algo homologable a la intervención para reparar o parchear una máquina. Y no solo porque, al menos hoy en día, no es viable medir la oxitocina de los sistemas de IA o valorar sus cambios mediante RMF.
Juan Medrano
Bilbao
Referencias
Ellingsen DM, Isenburg K, Jung C, Lee J, Gerber J, Mawla I, et al. Brain-to-brain mechanisms underlying pain empathy and social modulation of pain in the patient-clinician interaction. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023; 120(26): e2212910120. doi: 10.1073/pnas.2212910120.
Fisher H, Solomonov N, Falkenström F, Shahar B, Shamay-Tsoory S, Zilcha-Mano S. Therapists’ oxytocin response mediates the association between patients’ negative emotions and psychotherapy outcomes. J Affect Disord. 2023; 338:163-170. doi: 10.1016/j.jad.2023.06.013 [Abstract].
VIDEO RECOMENDADO
ANSIEDAD EN LA INFANCIA. ESTRATEGIAS.
Anne Marie Albano, experta en ansiedad infantil, realizó el estudio más extenso de intervención psicofarmacológica en la etapa infantil. A corto plazo los resultados fueron buenos, pera los niños recaían una vez acabado el tratamiento. Ello le condujo a adoptar otra estrategia: debían ser los propios niños los que asumieran estrategias de afrontamiento. Los adolescentes que recibían excesiva protección familiar sufrían una retracción social que dificultaba su inserción laboral y su desarrollo personal. En este video pueden ampliar el enfoque y las sugerencias de Albano.